Cuento a fin de año cuando brotan las flores sobre los sepulcros
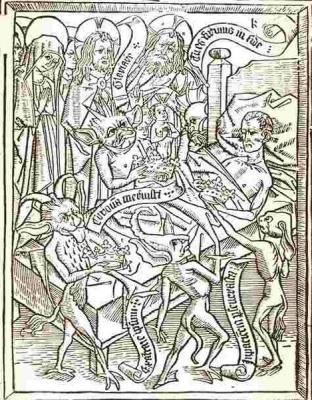
El viejo Gómez descansa desnudo sobre la cama horas antes del Año Nuevo. La piel de su rostro, casi siempre seca y lánguida, brilla con una vitalidad asombrosa, sus ojos dos espejos húmedos, las arrugas faciales marcando surcos en su rostro. Escapan de sus labios vibraciones sonoras, como las de un pájaro en primavera. Repasa su vida entera porque sabe que le quedan pocos minutos antes de desaparecer. Tiene la lucidez de un maestro de ajedrez pero sus pensamientos van y vienen con lentitud, casi en cámara lenta, muy acentuados. Se acerca la muerte, ese ser desconocido tan temido, pero Gómez no entiende del apuro de los hombres más jóvenes: sabe apreciar cada segundo de luz antes del apagón. Hace mucho calor en la habitación y el sudor baña su cuerpo enjuto en agua salada. Pasa sus manos pausadamente sobre la cara, la frente, el cuello, el pecho, las nalgas y sobre su miembro recto y fino. Una corriente de energía surge y carga su cuerpo con una extraña vitalidad, la del canto del cisne, la de quien espera pacientemente la muerte. Mira absorto hacia un rincón alto en la pared, manchado por el agua torrencial de una lluvia primaveral. Parece vislumbrar allí el cuerpo delgado de una mujer joven, vestida en fajinas verdes, portando un fusil, sus ojos pardos bien abiertos. La reconoce, la recuerda, la nombra: --¡Rosalía! No recibe repuesta. El silencio es casi total, sepulcral. Han ido los familiares, ha ido el médico, se fueron las enfermeras, el cura también, el vecino. Los echó a los gritos diciendo que su último deseo era morir sólo, sin rezos, sin llantos, sin palabras de esperanza ni de espera. ¡Qué bello el momento de morir! ¡Y cuánto dolor, cuánta tristeza en los rostros de los familiares, los amigos. Está bien, se han ido por fin, piensa. Luego, con gran esfuerzo, ejercitando la respiración, quitó la ropa de cama hasta quedar totalmente desnudo. Quería ver su cuerpo morir, con la piel arrugada y seca, quería morir como nació, todo su cuerpo expuesto al aire, sin prendas, sin ataduras. --¡Rosalía! Clavó su vista en el rincón manchado, elevando apenas su cuello para poder ver mejor. --¡Rosalía, sé que estás allí! No soportó más mantener su cuello torcido, entonces dejo caer su cuerpo sobre las sábanas, un soplo de aire ronco escapando por su boca. Rosalía era su hija. Otra Rosalía, su mujer, su amada compañera de lucha; ella era una fascinación oculta, un sueño realizado, la mujer ideal, la figura femenino que siempre imaginó…. Madre e hija, un tándem. Pero entre la fascinación y los sueños, entre la mujer ideal y la mujer material, cotidiana, había una distancia sideral, como suele suceder. En su cerebro se había grabado una historia muy distinta de la otra, impresa en la memoria de Rosalía. Si dos personas nunca cuentan un cuento de la misma manera, menos suerte tendrán en contar la historia de una relación de la misma forma. Ahora, a punto de morir, la verdad no importaba. Lo único que servía era la imagen cuidadosamente guardada en su memoria. ¿La verdad? Vaya uno a saber. Su relación con Rosalía fue poco común, densa, poética, a la vez sensual e intelectual, dos imanes pegados a una puerta de hierro, con cara de mujer y de hombre. Y sin embargo, incluso en el momento menos esperado entra en acción los mensajeros de la discordia. ¡Algo pasa en la pieza! Un sonido ríspido clava su puñal en el ambiente. Lentamente gira Gómez su cabeza hacia la fuente del ruido, hacia el rincón manchado. Rosalía se ha movido de su lugar y un pedazo de yeso descansa en el piso: allí ella está doblada sobre el piso, levantando su fusil caído. De repente surcan balas y rebotan contra las paredes. El sonido es ensordecedor, un verdadero infierno. Es la guerra. Hay gritos espantosos, palabras de consuelo, maldiciones, órdenes, chasquidos, chillidos, bombas. Ahora Gómez coloca una almohada detrás de su cabeza y grita desesperado mientras Rosalía corre hacia él. --¡Rápido, rápido, estoy aquí! La imagen de Rosalía armado y corriendo con su fusil queda inmóvil. Rosalía está allí, en el fragor de la guerra, su fusil apuntando hacia la cama de Gómez, hacia una trinchera llena de soldados. Su rostro es un espejo: dibuja la esperanza de una pronta victoria pero la humedad en la superficie del cristal agrega un elemento borroso. Será porque ninguna victoria es lo que sus protagonistas piensan que es, en tanto que las derrotas son menos de lo que piensan los victoriosos. La conoció allí, en la trinchera. --¡Cuidado! La cubrió con su cuerpo y recibió una bala en el tórax. Ella lo rescató, lo curó con sus manos, con sus canciones republicanas, cambiando las vendas día y noche, bajando la fiebre con hielo. El enemigo cantó victoria, la lucha continúo. Llegó el cambio para no cambiar nada. Gómez se hizo poeta, Rosalía enseñaba historia antigua en la escuela y los dos educaban a la joven Rosalía en las artes y en las leyendas de los revolucionarios. Un día la madre fue a la plaza para protestar contra la muerte del estudiante Rubén Juárez. Una bala de un policía joven, mal entrenado, penetró su corazón y murió en el acto. Cuando se enteró sobre la muerte de su amada Rosalía, buscó su cuerpo, la guardó en su pieza cinco largos días, llorando sobre el baúl, sin comer, sin dormir. El quinto día, cuando el cuerpo ya olía de la putrefacción, puso el fusil de ella--cuidadosamente guardado--junto al cuerpo y la llevó hasta el cementerio y la depositó en la tierra, sin la presencia de ningún sacerdote, y se quedó al lado de la tumba hasta la madrugada. Tuvo unos cuantos otras mujeres Gómez, pues era un hombre viril, pero no amó a ninguna. El único amor fue Rosalía. ¿Por qué depositó tanto en ella? Ni Gómez lo sabía. ¿Fue su piel? ¿Su voz? ¿Su risa? ¿Sus ideas, sus valores, su coraje? ¿Era realmente lo que Gómez imaginaba? ¿O era apenas una ilusión? ¿La había inventado ella? Apenas ahora, en su lecho de muerte, puede Gómez permitirse el lujo de pensar que Rosalía no existía nunca. ¿Hay alguien que ha visto a Díos? Y sin embargo miles y miles de seres humanos creen en él. Gómez está seguro que Rosalía era la mujer que le hacía gozar hasta el limite de sus posibilidades, la que corría en las trincheras con el fusil al hombro, la que acariciaba su cara cuando se había puesto angustiado. No. Ella existía, seguro. Pero ¿por qué está allí al pie de la cama con el fusil al hombro? ¿Por qué apunta? ¿Por qué apunta a mí? El miembro tieso de Gómez se endureció por última vez. La bala penetró su cabeza. No la tiró Rosalía, su mujer. La tiró su hija, Rosalía. Gómez le había ordenado su propia muerte, a manos de Rosalía, su hija, la hija de su amada Rosalía.
0 comentarios